
Coloquiando y proponiendo

Lafede.cat publicó el informe «Los medios ante el proyecto de remilitarización de Europa«, que ha realizado con Mèdia.cat – Observatorio Crítico de los Medios.

Se presentó en el Colegio de Periodistas de Cataluña con un debate sobre periodismo de paz. El informe concluye que el discurso de paz en los medios prácticamente no existe puesto que la mayoría han adoptado acríticamente el discurso de la inevitabilidad de la guerra y la necesidad de aumentar el gasto militar.
En el marco del Fòrum Català de Pau, Lafede.cat (128 organizaciones de “desarrollo”, DDHH y Paz) ha trabajado especialmente los temas relacionados con la comunicación por la paz.
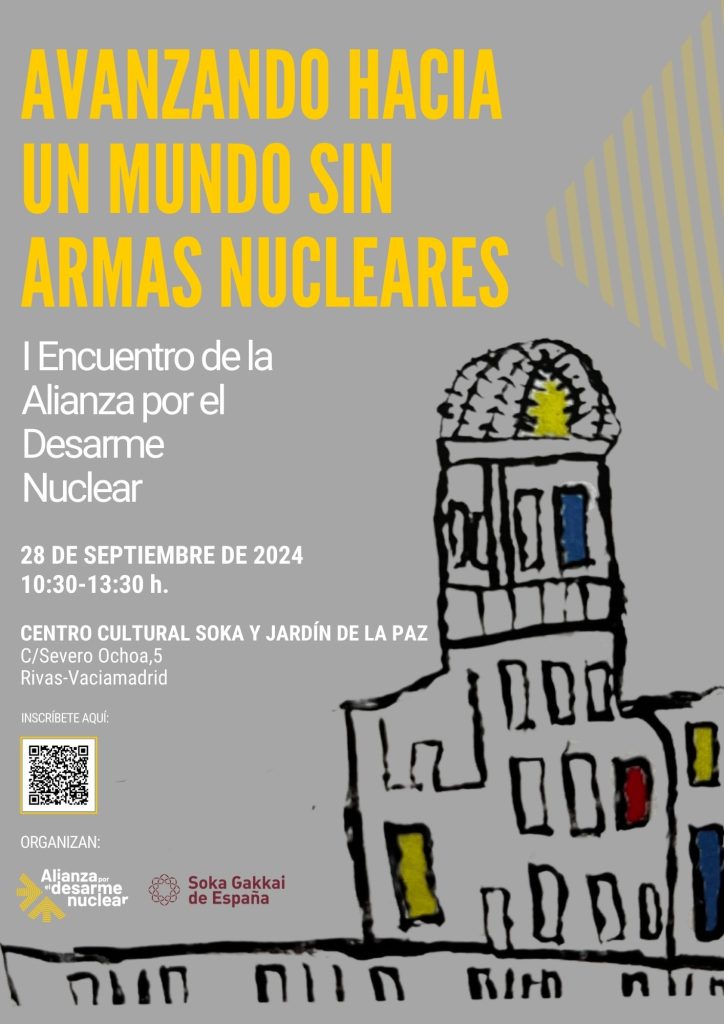
Y se presentó la diagnosis realizada con Mèdia.cat para analizar cómo los medios de comunicación han hablado de la guerra, el belicismo y la remilitarización, en los últimos meses.
El punto de partida del análisis ha sido el discurso de febrero donde la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, alertaba de una gran guerra en Europa y llamaba a los gobiernos miembros a reforzar sus fuerzas armadas. La federación ha querido conocer el posicionamiento de los medios al respecto y qué espacio tenían las miradas pacifistas.
El acto estaba co-convocado también por el Grupo de Periodismo por la Paz del Colegio de Periodistas de Cataluña que hace unos meses emitió un comunicado en el que denunciaba la reproducción acrítica de los discursos belicistas .
A pesar de que la Ley de fomento de la paz de 2003 dedica uno de sus artículos a los medios de comunicación, un reciente informe mostraba que las actuaciones de la administración pública en este ámbito han sido prácticamente inexistentes. La federación aprovechará este análisis para realizar propuestas de política comunicativa de paz, que incluya el fomento del periodismo de paz y desmilitarizar los medios.

Los medios apuestan por la guerra.
Carme Verdoy, de Mèdia.cat, y Joan Canela, autor del informe, conversaron sobre las principales conclusiones del informe, que analiza 63 artículos, informativos y de opinión, de los principales medios de Cataluña entre marzo y julio del 2024.
El informe analiza cuatro variables: el lenguaje, las fuentes, si propone alternativas o no, y las posibles hipótesis de futuro. De forma genérica se concluye que los medios «han cerrado filas» con las tesis de Von der Leyen sobre la «inevitabilidad» de la guerra y la necesidad de remilitarizarse, rehuyendo cualquier debate de fondo y evitando hablando de las consecuencias de las guerras que se prevén.
En cuanto al lenguaje, Canela destacó que la elección nunca es neutral y construye el marco mental donde albergar un relato, y que el 71% de los artículos analizados utilizan un lenguaje que normaliza el discurso militarista. Incluso algunos van más allá y hablan del pacifismo como algo ingenuo, con términos como “jugar a mediador de paz”.
Sobre las fuentes, compartió que en el 76% de artículos de información analizados, las únicas fuentes citadas son oficiales, gubernamentales o pro militarización (think tanks, empresas armamentísticas o fuentes vinculadas con militares), y sólo dos artículos de información han citado al SIPRI, una fuente neutral internacionalmente reconocida que publica datos sobre el comercio de armas.
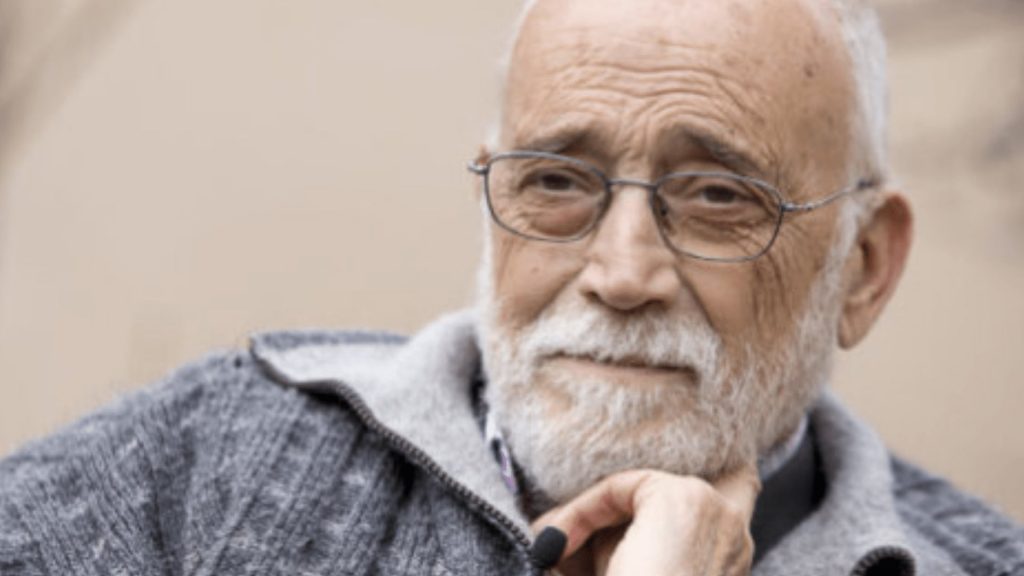
La paz no aparece como alternativa a los medios.
En relación a si se incluye o no alternativas posibles a la guerra, Canela mostró su preocupación por el hecho de que la gran mayoría de artículos analizados, y sobre todo los informativos, presentan la militarización como hecho inevitable y lógico, por ejemplo el aumento del gasto militar o el envío de armas a Ucrania son indiscutibles.
Esto se defiende a través de un relato moral que habla de “asumir” la realidad y de Putin como una gran amenaza para Europa. Canela ha observado que este relato ético se hunde cuando se condena la agresión rusa, pero se obvia el genocidio del estado de Israel en Palestina, quedando en evidencia el doble rasero del relato moral del Norte global.
Por último, en cuanto a la última variable, la mitad de los artículos presentan hipótesis de un futuro terrible como verdades empíricas, aunque hacer pasar una hipótesis por supuesto es una práctica muy poco periodística. Por ejemplo, se asume que Putin atacará a más países en Europa si gana la guerra, o que Europa no tiene capacidad de defenderse sin el apoyo de EE.UU., pero no se explica por qué, qué fuentes y datos hacen llegar a esa conclusión.
Canela argumenta que la afirmación es al menos cuestionable, cuando el gasto militar ruso es menos de un tercio que el de la UE. Este tipo de hipótesis se utilizan para justificar la demanda de la OTAN para que los países aumenten su gasto militar a un 2% del PIB, a pesar de que las experiencias históricas apuntan a que aumentar el gasto militar escala las tensiones y hace que haya guerra, y no lo contrario.

Acuerdo sobre la necesidad de impulsar el periodismo de paz.
Verdoy moderó también una mesa con tres ponentes del ámbito de la comunicación: Patricia Simón, reportera y periodista de investigación freelance especializada en relaciones internacionales y derechos humanos, Albert Mercadé, periodista de 3Cat, director de “Els matins” de TV3 y de la nueva Microcredencial en Periodismo en zonas de conflicto y entornos hostiles del UPF, y Xavier Giró, profesor de periodismo de conflictos.

A la pregunta de si se puede cambiar, y cómo, la percepción de inevitabilidad de la guerra y del clásico periodismo de guerra, Simón insistió en que es necesario que las periodistas sean muy conscientes para no formar parte de una cadena de transmisión belicista y de lo que quiere el poder, por ejemplo cuando una fuente gubernamental da acceso a las periodistas a una situación, deben poder cuestionar qué interés puede haber detrás, y no dejarse llevar por la adrenalina de estar en primera línea.
Como alternativa, destacó que una buena forma de trabajar era a través de ONG que facilitan el acceso a las víctimas o los combatientes para rehuir de los relatos heroicos que promueven los gobiernos, y poner en valor historias de la retaguardia, de supervivencia y de vida a menudo vistas como «periodismo de conflictos de segunda». Simón también ha emplazado a incorporar la mirada feminista, y a exponer las causas y procesos históricos que han llevado a la guerra y los impactos en los roles de género.

Los periodistas no están preparados para ir a cubrir conflictos.
Verdoy preguntó a Mercadé sobre cómo prevé incorporar el periodismo de paz al nuevo curso de periodismo en zonas de conflicto y hostiles que dirige.
Mercadé explicó que la idea de crear el curso surgió después de que le enviaran a Ucrania en el estallido de la guerra, sin tener experiencia previa en zonas de conflicto ni saber cómo hacer frente a lo que se encontraría. Apuntó que en el curso hablan de «periodismo humanitario» en vez de «periodismo de guerra» e incluyen «entornos hostiles» como emergencias medioambientales o humanitarias, con el objetivo de preparar a las periodistas que irán a estas zonas y ha destacado que es necesario también generar conciencia del respeto donde quiera que vayan.
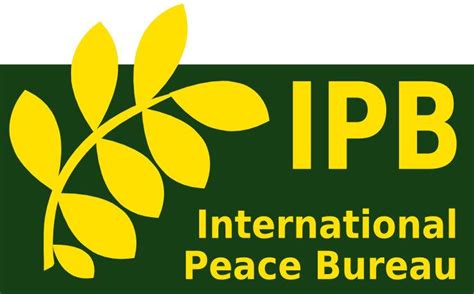
Por su parte, Giró, preguntado sobre el significado de sus palabras «No estamos aquí para explicar el mundo, sino para hacerlo mejor» en su libro “Contra la neutralidad”: un periodismo de paz y de lucha, criticó el periodismo que salta de evento en evento para llenar informativos sin explicaciones de fondo. Según él, el periodismo de paz debe ser un periodismo a contracorriente, que apueste por romper la tendencia al drama y la espectacularización, y por hablar de procesos de paz que necesitamos debate y pausa, e ir más allá de la simplicidad de dos bandos.

Abordar los conflictos más allá del dolor y el drama.
En relación a cómo los medios pueden contribuir a la desescalada bélica, Mercadé explicó que el debate sobre la neutralidad era difícil en los medios públicos y que es necesario ir más allá de datos y explicar el dolor y las historias de las personas en la guerra.
Simón añadió que “si nos quedamos sólo con el relato del dolor, sólo hacemos entretenimiento, no debilitamos a quien tiene el poder” y que hay que señalar quién se está lucrando con el conflicto. También denunció que es necesario mirar más allá de los periodistas porque con las tertulias también se posicionan estos discursos en los medios.
Por último, Simón apeló a explicar cómo se construye la mente de los victimarios, para poder entender el contexto de un conflicto armado, como ocurrió en los años 90 que había conciencia sobre la realidad de niños soldados y hubo un clamor para ponerle fin.
Y además, Simón ve necesario dar más voz a defensoras de derechos humanos y sus luchas.

En línea con las tesis del informe que hablan de un periodismo de paz básicamente preventivo, Giró lamentó que a menudo las periodistas tardan, ya que van a los lugares cuando la guerra ya ha comenzado y realizan coberturas atropelladas, y tampoco se hacen eco de acontecimientos relevantes para la paz, como la propuesta china de paz en Ucrania o la objeción de miles de desertores. «Hemos sucumbido a las declaraciones belicistas de los combatientes y las víctimas, y la de los líderes europeos», afirmó. Giró cerró el acto con buena noticia: la convocatoria del I Premio de Periodismo de Paz de Cataluña que promoverá el Colegio de Periodistas.

Deja una respuesta